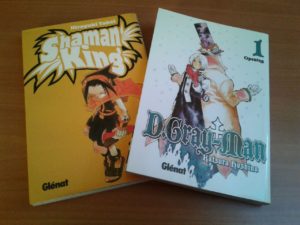
Por Gonzalo Zárate y María de los Ángeles Barría
El capitalismo como sistema de organización económica ha consistido en llevar cada aspecto de la vida humana al ámbito del intercambio y, de esta manera, transformar en mercancía todo lo que puede ser objeto de propiedad. De este modo, el mercado comienza a regir todo tipo de interacciones sociales, el mercado nos define. Siguiendo la teorización del capitalismo de Marx, el mercado, en cuanto organizador de condiciones de reproducción, define la formación de identidades sociales y criterios de pertenencia a grupos en los procesos de producción.
Zygmunt Bauman, continuando esta teorización, propone que en el contexto contemporáneo y, en el advenimiento de una modernidad líquida, la formación de identidades pasa de estar determinada por las relaciones de producción a configurarse mediante el consumo, es decir, la identidad (ya sea autopercepción o de pertenencia a un grupo) se encuentra en constante construcción mediante el consumo de la industria del entretenimiento (Bauman, 2003). Pero, ¿qué se dice del intercambio y sus repercusiones en la formación de comunidad?
Considerando los nuevos medios de comunicación, el crecimiento de la industria del espectáculo (masificándose globalmente) y, en especial consideración, la inclusión de plataformas digitales en el mercado, el intercambio de bienes da apertura a nuevas configuraciones de identidades sociales. Siguiendo al economista Jeremy Rifkin (2014), el ciclo de innovación tecnológica y la baja de costes de producción ha traído consigo la posibilidad de que nuevas personas se organicen para fabricar innovadores productos de espectáculo de forma casi gratuita.
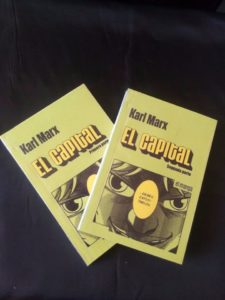
El internet, en específico, ha abierto espacios para que aquellos que producen sus propios trabajos y que están fuera del canal formal de distribución, puedan mostrar sus producciones en lugares que generalmente están disponible solo para artistas profesionales y editores comerciales. Un claro ejemplo de esto es la producción de manga o comic japonés, que son una serie de obras muchas veces autofinanciadas y autopublicadas creadas por colaboración individual o grupal. Con la masificación del internet, es posible que las producciones de mangas en grandes revistas convivan y se retroalimenten con pequeños grupos productores de mangas.
Dados los nuevos recursos, material disponible y la confluencia de grupos organizados en la producción, masificación, discusión e ilustración de mangas, es posible que nuevos nichos de producción con una mayor variabilidad de temas y no tan populares como los de la cultura hegemónica, creen mangas relacionados con sus propios intereses. Este es el caso de los denominados “productos de larga cola” (Anderson, 2007), que son productos caracterizados por agrupar temas no populares en nichos los suficientemente grandes para rivalizar y configurar identidades disidentes a los éxitos del mercado.
Que el mercado amplíe la posibilidad de producir sin la necesidad de enfocar los recursos a los éxitos del mercado de masas, permite que la formación de diferentes tribus o grupos unidos por la afinidad e intereses compartidos, más que por los programas de radio y/o de televisión, introduzcan sus productos a la competencia (Anderson, 2007, p. 88). Este es el caso de las “fujoshi”, término definido como “chicas podridas” que engloba a mujeres que producen, consumen e intercambian comics de la homosexualidad masculina verbal y visualmente narradas en manga y, sin embargo, estos mangas son principalmente producidos por mujeres y dirigidos a las mismas (Tanaka & Ishida, 2018).
Ya no es solamente la producción la encargada de determinar la formación de identidades, sino también el intercambio, pues el trabajo cooperativo permite este fenómeno. Según Rifkin (2014, p.15), más de una tercera parte del planeta genera su propia información mediante teléfonos, ordenadores y formatos digitales conectados en la red y caracterizados por la colaboración. Lo que, si se traduce al lenguaje de manga fujoshi y se formaliza en la formación de identidades, repercute en la creación de una comunidad encargada de la creación de blogs, páginas de publicación y difusión, equipos de digitalización y traducción de los comics producidos.
En el caso de las fujoshi, lo más peculiar se da en el ámbito del consumo. Las fujoshi son una minoría entre los lectores de manga, conforman grupos alternativos a los contenidos típicos de la cultura japonesa. Puesto que por lo general los mangas japoneses se caracterizan por la homofobia, la misoginia y la exaltación de la figura del héroe masculino (Sedgwick 1985, citado en Tanaka & Ishida, 2018), las consumidoras de fujoshi gracias a esta producción, por el contrario, logran desarrollar formas de alejar algo del sentido de subordinación de los hombres hacía las mujeres expresado en el manga, así como su disgusto al ser objetivados por los hombres.
Las fujoshi encuentran en el espacio abierto por el mercado un nicho para desafiar la ideología dominante de género y sexualidad codificada en textos de los medios convencionales. Configuran identidades que van más allá de la creación de un subgrupo, para cuestionar temas como el heterosexismo y tabús relacionados con la homosexualidad. Es decir, da espacio para que la disidencia se configure colectivamente y desafíe cánones de género establecidos (Tanaka & Ishida, 2018).
Pero, tal como se mencionó en el momento del intercambio, los efectos en la formación de identidad no se desarrollan únicamente a nivel local. La cooperación de diferentes grupos de fanáticas fujoshi permite que el contenido disruptivo y contrahegemónico se distribuya a escala global. En este sentido, determinar cuáles son los efectos de la formación de subculturas nacidas en oposición de un mercado establecido trae importantes desafíos en las investigaciones venideras, pues el carácter contrahegemónico puede tener importantes cambios sociales. En el caso de las fujoshi en Japón, cambios en las negociaciones de género en otras partes del mundo. Por lo mismo, es necesario tener presente este tipo de “nichos”, que pueden parecer pequeños y disidentes, pero que traspasan fronteras, y pueden colaborar de tal manera como en el caso del manga, creando comunidad con distintas personas alrededor del mundo.
Bibliografía
Anderson, C. (2007). La economía Long Tail. De los mercados de masas al triunfo de lo minoritario. Introducción, Capítulos 1, 2, 3 y 8. Barcelona: Ediciones Urano.
Bauman, Zygmunt (2003) Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid, España: Siglo XXI.
Rifkin, J. (2014). La sociedad de coste marginal cero. El Internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo. Capítulo 1, El gran cambio de paradigma: del capitalismo de mercado al procomún colaborativo. Buenos Aires: Paidós.
Tanaka, H., & Ishida, S. (2018). Doing Manga as Leisure and Its Meaning and Purpose: The Case of Japanese Female Manga Fans Called Fujoshi. In Global Leisure and the Struggle for a Better World (pp. 201-218). Palgrave Macmillan, Cham.

Hola cómo están. De acuerdo con que hay que poner mucha atención a estas expresiones long tail, que muchas veces se confunden con súper segmentos de nichos, pero que en una mecánica de modernidad líquida pueden dar sorpresas y tomarse la agenda en un momento dado. En el artículo vinculan de una manera interesante algunos de los conceptos que podríamos encajar dentro de una categoría más amplia de estudios culturales, que esta vez hemos almidonado en el análisis de negocios, medios y economía con términos como “larga cola” y “procomún colaborativo”. Me pregunto por las dinámicas adyacentes al relato presentado, que tienen que ver con el tiempo de reposición de lo transgresor, de lo novedoso, de lo disruptivo. He escuchado a curadores de arte decir por ahí que “ya no existe la vanguardia”. Y si no existe ello, ya no habría espacio para la contracultura y por tanto el concepto de contrahegemonía quedaría en duda. Así como la industria de los objetos necesita de la destrucción creativa para innovar y alimentar a los mercados globales, lo mismo sucede con la industria del intercambio simbólico cultural, que se anida en subculturas y grupos cada vez más especializados.
Al leer el argumento presentado, recordé el documental “Global Metal” que realizaron dos antropólogos alemanes, quienes viajaron por el mundo conociendo las comunidades del metal a nivel mundial, desentrañando cómo una identidad global se ha logrado emplazar con particularidades extraordinarias en contextos políticos y sociales muy diversos. Aparece, incluso, una entrevista a Tom Araya, chileno líder de Slayer, una de las bandas “cola corta” más populares a nivel mundial, con seguidores en Brasil, Indonesia, Japón y otros países que jamás hubiésemos imaginado. Ver tráiler aquí:
Gracias por el comentario. Creo que discutir sobre la temporalidad a grandes escalas siempre es complicado, pues al hacer un corte transversal siempre se pierde los procesos de cambio que tienen las sociedades. En este sentido, me parece correcta la crítica, ocupar el término contrahegemónico da la sensación de que nos referimos a un sólo punto en el tiempo donde las identidades están dadas de antemano y hay una sola estructura social casi imposible de modificar. Que el procomún colaborativo comience a tener repercusiones globales creo que demuestra todo lo contrario, las dinámicas de cambio se pueden dar a nivel global, estructural y como un continuo de incesable cambio.
En este contexto, que se aniden subculturas y grupos transgresores en lugares específicos permite mostrar y ejemplificar estas complejas transformaciones sociales a nivel estructural (donde, si somos visionarios, podemos pensar que ya no es necesario hablar de conceptos como identidades hegemónicas y contrahegemónicas).
Gracias por el artículo. En mi opinión, la constante recomendación, en diversas áreas y desde los múltiples estímulos que ofrece la red, genera un escenario en el que la capacidad del ser humano para reflexionar y encontrarse con lo que es él se dificulta. En una sociedad donde los estímulos son infinitos, dentro y fuera de la red cibernética, es muy complejo aclararse a una mismo que es lo mejor para uno, que es lo que me gusta realmente (sin caer en gustos masivos emergentes). Me parece, que para que exista una real integridad individual no se necesita de un estímulo previo, más bien es necesario una reflexión personal de lo que uno es en el mundo y de lo que a uno le gustaría ser. De ahí que la importancia de la concientización, aprendizaje y entendimiento para utilizar estos sistemas recomendadores. Hablo de un plano en el que los individuos pueden ser capaces de tomar decisiones óptimas en el momento correcto para su bienestar personal, conociendo el mundo donde viven y las direcciones en la que los estímulos, o sistemas recomendadores en este caso, los dirigen.
Creo que es un tema más allá de lo digital y de las posibles incidencias de la Red. Finalmente es un carácter educativo, en donde la reconexión con uno es lo relevante. En este sentido, si somos seres naturales, y lo natural se conforma de ciclo naturales, tenemos que visualizar que el hecho de que estemos inscribiéndonos en una sociedad digital no quiere decir que seamos esencialmente una sociedad digital. Seguimos teniendo nuestros ciclos, nuestras facultades auténticas en las que recae nuestra identidad. Me parece que proteger aquello y visualizarlo personalmente es lo único concreto para desenvolverse íntegramente y conllevar un manejo y administración consciente de las herramientas que nos ofrece el mundo digital actual y el enjambre de información que nos proporciona la Red.
Personalmente, provengo de una educación Montessori la cual precisamente pretende desarrollar tanto las habilidades propias y la concientización individual de lo que uno es. Realizan el ejercicio educativo de enfrentarte a un mundo en el que tú, individualmente en el interior, también posees una complejidad. Aquella complejidad es igual de potente a la que existe en la sociedad. No obstante, a pesar de recibir aquella formación, identifico claramente como dominan este tipo de sistemas en mí y en los demás. Las redes sociales son el mejor ejemplo de ello; un intento por querer ser alguien en el marco de lo que te revelan los “querer ser” de los demás dentro de las distintas plataformas. En este sentido, para no ramificar tanto mi argumento, me parece que el foco está en el aprendizaje consciente y comunitario de lo que nos conforma, pero lo principal, es entender que no somos ni nos define la sociedad en la que estamos inscritos (la sociedad red), los estímulos y recomendaciones en las que nos desenvolvemos dentro de las distintas plataformas son parte de una cadena de preferencias mundiales en las que uno se ve influenciado, desviando el contenido, la forma del contenido y la forma en que queremos consumirlo de nuestra forma auténtica de ser.
Muchas gracias Luciano por tu comentario. Me parece que la discusión entre Agencia y Estructura es una discusión crucial en las ciencias sociales y es siempre positivo volver a ella de vez en cuando, puesto que nos ayuda a dilucidar limitaciones teóricas o alcances de modelos científicos. Es más, según mi consideración, si no existiera este problema epistemológico y todo fuera agencia individual, no sería posible la existencia de una disciplina como la sociología.
Con otras palabras, la discusión entre cuánto están condicionadas nuestras acciones individuales por una estructura social más grande y cuánto de la estructura está condicionada por la agencia, es una discusión que siempre estará vigente. Lo importante es que como investigadores sociales seamos sinceros y tengamos en consideración los alcances de cómo nos posicionamos en el análisis de fenómenos sociales.
Tomando en cuenta lo recién mencionado, el problema presentado en el artículo son cambios facilitados por el mercado a nivel global, por lo que, relacionando esto con el contenido del curso, el análisis de este fenómeno será inevitablemente a nivel estructural y con un fuerte anclaje en las condicionantes económicas de los agentes. Por esta misma razón voy a evitar referirme a conceptos como “integridad individual”, “educación”, “reconexión con uno”, “lo natural del humano” o “nuestra forma autentica de ser”, puesto que son conceptos que escapan al análisis de este fenómeno social e, incluso, pueden referir a otras áreas del conocimiento.
En este sentido, lo que intenta expresar el artículo, más allá de decir que somos seres digitales es que el mercado y la interconectividad gracias a internet están facilitando espacios para nuevas formas de asociación colectiva e, incluso, de agencia individual. Esto último porque gracias a estos nuevos “espacios” que facilita el mercado es posible cuestionar ciertos aspectos identitarios y culturales que en antaño venían dados de forma inamovible. Y, desde mi punto de vista, esto no contradice el despliegue individual de cada persona, ya que la formación de identidades se ve envuelta de una serie de circunstancias donde es posible potenciar ciertos rasgos individuales (como puede ser la reflexión sobre la propia posición) o desfavorecer otros.
El ejemplo de las Fijoshi es bien ilustrativo, pues permite que personas se asocien de forma interconectada, asociativa, expresando su identidad individual y comprendiendo su posición en la sociedad (donde hay restricciones de género). Lo interesante de esto es que este tipo de fenómenos tiene diferentes dimensiones, y tal como mencioné en un comienzo, lo relevante es ser intelectualmente honesto con la dimensión desde la que se analiza.
A lo largo del curso me he cuestionado bastante la pequeñez de los nichos albergados en la long tail, como podría ser el mercado de esta manga particular.
La globalización ha hecho que la generación de contenido no se haga solamente a nivel local, sino que se pueden generar esferas de producción o comunidades de interacción en un espacio de unión cibernético, generando un espacio común y de arraigo en la red.
Quizás estos son los espacios que permiten la emergencia de casos o productos como el de las fujoshi. La posibilidad de que un mercado tan particular como el de las mangas japonesas pueda expandir sus fronteras abre también las posibles temáticas.
Quizás el mercado de las fujoshi es muy pequeño en diferentes partes del mundo, pero al existir la capacidad de conectarse entre todos ellos, este puede llegar a configurar una gran comunidad contra hegemónica -contra la idea tradicional de manga.
Efectivamente la long tail se conforma de pequeños mercados en comparación a la tendencia anterior de grandes éxitos, pero se debe rescatar que la globalización otorga una capacidad de conexión que logra unir a personas de diferentes puntos del globo para unir los intereses y lograr nichos comunes. Nichos que por si solos son muy pequeños para surgir pero que uniendo diferentes localidades logran ser de un tamaño suficiente como para representar un proyecto “revolucionario”.